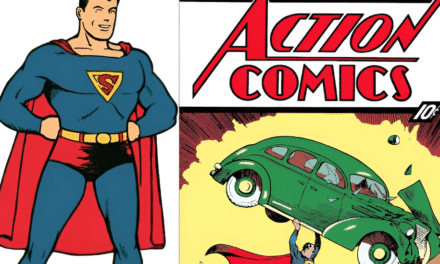Durante siglos, elegir Papa era una guerra entre reinos y dinastías, un teatro de intrigas disfrazado de espiritualidad donde el Espíritu Santo inspiraba, pero las espadas, el oro y el veneno mandaban. Hasta que se creó el cónclave. Y todo siguió igual.
El cónclave, como lo conocemos, nació por desesperación. En 1268, tras la muerte de Clemente IV, los cardenales tardaron casi tres años en elegir a su sucesor, así que la ciudad de Viterbo, harta, encerró a los cardenales bajo llave, les racionó la comida y les quitó el tejado.

Así nació la palabra cónclave: del latín cum clave, “bajo llave”. Desde entonces, el encierro fue obligatorio para evitar presiones externas, sobornos, amenazas o simplemente la eterna indecisión de los hombres de Dios.
Durante siglos, las elecciones papales fueron un campo de batalla entre las grandes potencias. Los Borbones y los Habsburgo vetaban candidatos con un simple gesto y más de una vez un cardenal elegido renunció por miedo o por falta de alianzas.
En 1314, en plena guerra entre Francia y el Sacro Imperio, la elección de Juan XXII duró dos años y medio. En 1378, el cónclave de Roma terminó en escándalo, con el pueblo exigiendo a gritos un papa italiano y así comenzó el Cisma de Occidente.
Hubo cónclaves con envenenamientos, amenazas de muerte y hasta secuestros. En 1550, el cardenal inglés Reginald Pole fue elegido, pero huyó antes de aceptar. En 1800, tras la invasión de Roma por Napoleón, el cónclave tuvo que celebrarse en Venecia.

La duración media de un cónclave en la Edad Media superaba el año, y en el siglo XX, ya no pasaron de unos pocos días. Pero incluso entonces hubo momentos dramáticos, como en 1903, cuando el emperador de Austria vetó en el último momento al favorito y cambió la historia.
En 1978, el año de los tres papas, Juan Pablo I fue elegido por sorpresa y murió 33 días después. Su sucesor, Karol Wojtyła, fue el primer papa no italiano en 455 años, y su elección fue el resultado de un equilibrio milimétrico entre bloques internos.
Hoy, todo parece más ordenado: reglas estrictas, votos secretos, fumatas blancas, pero el cónclave sigue siendo un acto profundamente humano, con pasillos cruzados de susurros, candidatos discretos y lealtades que cambian en horas.

“El Espíritu Santo vota”, dicen, pero no siempre lo hace en la primera vuelta. Hay quien llega al cónclave como papable y sale cardenal, y hay quien no estaba en ninguna quiniela y acaba dando su primera bendición en el balcón de San Pedro.
A lo largo de los siglos, el cónclave ha sobrevivido a guerras, pestes, escisiones, invasiones, escándalos y renuncias y es el último ritual de una monarquía absoluta sin corona, que aún hoy se decide encerrando a 100 hombres en una sala con frescos y papeletas.
Cuando sube la fumata blanca, cuando suena el Habemus Papam, el mundo aplaude sin saber cuántas noches sin dormir, cuántas negociaciones y cuántas promesas hay detrás de esa sonrisa que se asoma al balcón del Vaticano.

Con la muerte de Francisco, el ritual se activa de nuevo. Los frescos de la Sixtina volverán a guardar secretos y el mundo vivirá otro cónclave como si fuera un espectáculo, esperando una fumata blanca que anuncie al siguiente hombre llamado a cambiar la historia. El nuevo Papa.